
Algún 13 de febrero
Mi corazón está en llamas. Todo arde a fuego alto y no hay bomberos que puedan apagar este incendio que consume todo lo bueno que queda de mí.
Busco y no encuentro la forma de silenciar el ruido de ese helicóptero que merodea vigilante, encima de mis pensamientos y que no hace nada más que observar cómo todo queda hecho cenizas.
Se me antoja escribirte pero el frío de esa conversación no alcanzaría para apagarlo todo. Te diría que quiero verte, que necesito un poco de tu calor cuando acaricias mi espalda, que los días contigo pesan menos y que en cada beso encuentro un poco de esperanza. Pero no estás, hace mucho que te fuiste.
Hoy vino a mí la idea del suicidio. Por segunda vez mi mente se encoge y se simplifica en una pequeña caja oscura en la que no hay un solo punto de luz. Creo infinitamente en el poder del amor y me acurruco dentro de esa oscuridad, suplicando que en algún lugar exista una tonelada de él para que me abrigue en esta desolación. Me abraza el desconsuelo y la pérdida de algo que nunca he tenido y que en este momento no entiendo por qué me está rompiendo tanto por dentro.
No pensé que hubiera algo más grande que el desamor capaz de matarme, pero sí que lo hay; esa sensación de derrota que vuelve para pedirme la revancha en esta batalla silenciosa que he peleado por años, en la que he perdido y he ganado muchas veces sin necesidad de alardear las medallas que me he sabido poner sola. Pero de repente, esa valentía yace inexistente y me abandona ahora, me deja sola frente a una llamarada de fuego intenso que no veo cómo apagar y que se salió de control hace mucho tiempo.
Me asfixia el humo de la gente diciéndome que tengo mucho por lo que debo estar agradecida, que soy afortunada, que nada me falta; que muchos y muchas quisieran ser yo y tener la maravillosa vida que tengo. Pero cómo alguien ajeno a mí podría saber qué tan afortunado es el infierno habitando mi cabeza, con un montón de demonios que no se han querido ir y que con el tiempo se hacen más fuertes. Me superan en masa y se sale de mi control, aunque la máscara de luchadora que me he puesto y que todos ven, quiera hacerse de escudo frente a cada batalla que huele a una pérdida inminente y letal.
La fuerza no me da, el cuerpo me pide sacar la bandera blanca al borde del abismo y rendirme, mi mente me pide parar y por más que quiera continuar, me quedo tendida en el suelo y ya nada me puede levantar porque se me hace más cómodo que volar, saltar o huír de allí. El blackout de mi habitación me sume en las tinieblas y no soy más que un cuerpo con motivos suficientes para pararse, pero con la fuerza de un luchador sin aparante propósito. No doy más.
Quisiera renunciar, dejarlo todo, dejar que todo arda, hasta yo, quien ya en llamas, tiene poco por ofrecer. Pocos están dispuestos a quedarse y a nadie estoy dispuesta a recibir para verme aquí, hundida, revuelta, abandonada y hecha polvo. Con esto he dejado a varios soldados heridos en el campo y soy la única culpable. Y justo ahí es donde siento el golpe más fuerte, el que me noquea y me tira a la lona sin darme tiempo de reivindicarme. Justo ahí siento cómo duele cuando mi corazón se rompe otra vez; un sonido fuerte que me deja inmóvil, desconcertada, sin armas para saber cómo reaccionar. Sabía que esto pasaría, pero no sabía que fuera tan pronto. Ahora solo quiero salir corriendo lejos de la idea de pretender ser salvada.
Dejo todo a medias, no me concentro y empiezo a creer que este desorden que domina mi vida y mi apartamento nunca me van a dejar. Quisiera verme con los ojos que otros me ven, pero tengo empañada la vista con problemas que quizás no existen. Me siento abrumada y absurdamente sola. Sonrío fuera de casa, en redes sociales y con quienes están cerca, pero la verdad es que un día solo quisiera dejar de fingir que nada me duele y que el peso de esta vida, que es dura para cada quien, me está hundiendo en un fango de mierda del que esta vez no saldré ilesa.
Los que están buenos dicen que todo pasa y que nada duele para siempre, pero estoy por creer que esa es otra de las mentiras que nos decimos para no solucionar eso que desde hace mucho tiempo está adentro, pudriéndose, pudriéndome, pudriéndonos.
El perdón deja secuelas, como dice Lianna, nada pasa y nada se olvida. Por eso existen las cicatrices: para recordarnos que una herida sanó, pero que el dolor que creció en ella permanecerá por siempre. Quizás llegue a perdonarme por fallarme tantas veces intentando buscar un lugar en el mundo, pero por ahora solo me rendiré ante la idea de que no tengo el control, que me quedó grande y que ya no necesito demostrar que soy algo que no soy, que solo soy esto: alguien que no sabe cómo habitar el mundo y que ya no necesita encontrarle respuesta a todo.
Nota al lector: Me estoy haciendo cargo. Estoy bien.
Tal vez luego quieras leer: «Lluvia sin paraguas».
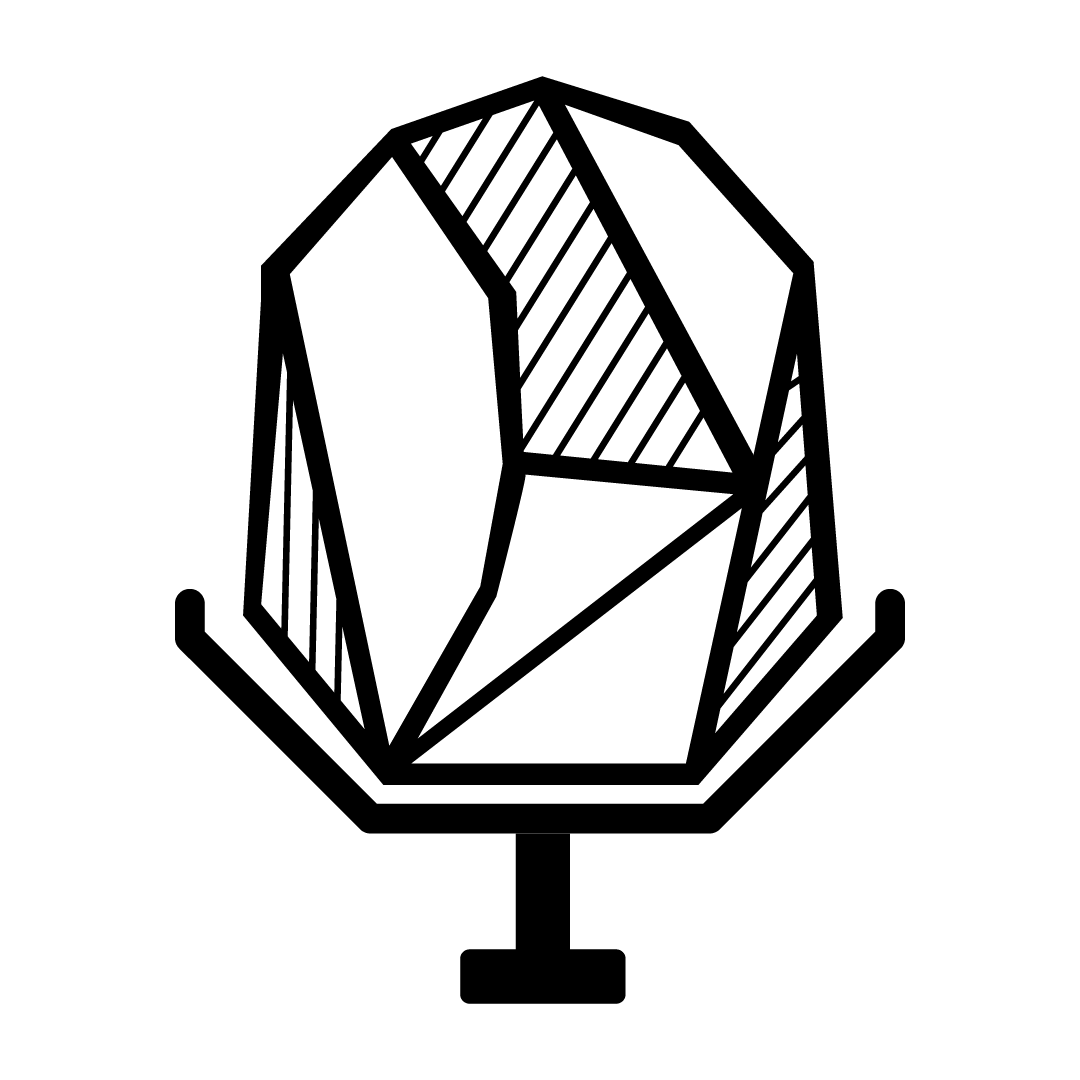



Excelente relato, las cicatrices siempre quedan no se olvidan y están hay para recordarnos lo que ya dolio, que sano , pero que nunca se borrará